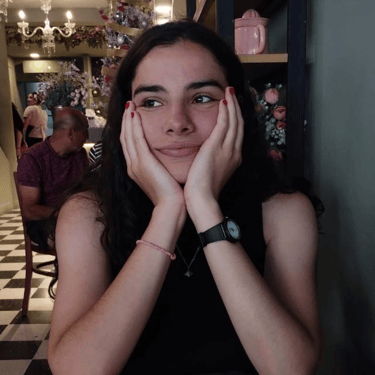Ciruelas para el desayuno
Una experiencia viendo a Sigrid en vivo.
ENSAYO
Gala Semich Álvarez
5/30/20247 min read


Tal vez escribir sobre una experiencia sea una de las formas más comunes de la literatura. Hemingway hablaba un poco de esto: para escribir sobre algo, mejor haber estado ahí. De ahí salen las novelas que escribió sobre la guerra (Por quien doblan las campanas, por ejemplo). Me pasó algo y decido escribirlo, pero ¿para qué? Pienso por ejemplo en quienes sufren situaciones de violencia o abusos y deciden transmitirlo en un texto para sacárselo de adentro, quizás para quitarle peso, tal vez para hacerlas más reales y sobrellevarlas mejor.
¿Qué vuelve a un hecho algo escribible, narrable, digno (si es que puedo usar esa palabra rara y cuyo significado no sabría explicar muy bien en este contexto) de ser narrado? Seguramente millones de los autores que leímos en Puan deben hablar sobre esto y debe haber mil respuestas teóricas (o citas de autoridad) a que un hecho de la vida común pueda ser narrado. A veces es simplemente un hecho extraordinario. No puedo creer que me haya pasado tal cosa y necesito escribirla, como si escribirla me ayudara a entenderla (o a hacerla menos extraordinaria, en algún sentido más terrenal, más cercana).
Pero ¿y los hechos ordinarios? ¿Los de todos los días? Quizás ahí intervenga más bien la forma en que narramos, antes que el contenido, aunque hay algunas excepciones de quienes llevan al extremo esto de la cotidianeidad. Se me ocurren miles de ejemplos (me resulta más fácil pensar en películas) de esas historias en las que parece que no pasa nada pero que en realidad pasa de todo (como en la vida cotidiana misma, ¿no? Un día completo pasado adentro de casa puede ser el contexto perfecto para que nuestras cabezas, por ejemplo, imaginen miles de escenarios posibles, miles de desenlaces catastróficos, trágicos, felices, fatales para algo que tal vez ni siquiera pasó. Y ahí es difícil decir que durante todo ese día no pasó nada. Pasaron un montón de cosas en calidad de imaginación, de hecho posible pero no comprobable empíricamente. Ahí, entonces, lo que estamos pensando es cuál es la idea de hecho transmisible, hecho narrable o hecho factible de ser puesto en forma de relato: ¿qué podemos narrar y qué no? ¿Qué deberíamos narrar y qué no?).
Pienso por ejemplo en este poema de William Carlos Williams de 1938:
Sólo para decirte
que me comí
las ciruelas
que estaban en
la heladera
y que
probablemente
guardabas
para el desayuno
Perdóname
estaban deliciosas
tan dulces
tan frías
Y sí, acá hay una prueba de que un hecho ordinario como comerse las ciruelas que alguien más dejó para el desayuno puede convertirse en un poema si alguien lo decide (es decir: si alguien, entre otras cosas, decide poner todo eso en forma de verso). William Carlos Williams lo pensó, lo escribió y además alguien después lo publicó. Y ahora yo lo estoy poniendo en otro texto para ejemplificar una idea. No sé bien qué significa que algo sea narrable, escribible, convertible en poema o en crónica, pero me interesa ese momento particular en el que decimos “esto lo tengo que escribir”.
Desde que empecé a leer ciencia ficción y más particular y conscientemente a Philip Dick me interesan los quiebres en la realidad, y cada vez que veo uno, cada vez que soy parte de uno, cada vez que experimento un quiebre en la realidad lo suficientemente fuerte como para sentirlo así, una grieta en la construcción colectiva que llamamos realidad, necesito escribir sobre eso. Y volvió a pasar, parecido al año pasado con Aurora, este año con Sigrid, otra de las cantantes que amo y que pude ver en vivo después de años de seguirla y escucharla.
Llegué al teatro Vorterix a las 15.30 del 24/5 de este año 2024. El concierto arrancaba a las 21, pero era obvio que iba a querer estar cerca del escenario. Considerando que somos relativamente pocos los y las argentinas que escuchamos a Sigrid, iba a ser bastante sencillo llegar a estar ahí nomás del escenario si nos organizábamos para llegar más o menos temprano (por supuesto que siempre hay alguien que decide llegar mucho antes, como esos dos que arrancaron a hacer fila a las 11 de la mañana y por supuesto entraron primeros). Primer quiebre de la realidad: conocer en persona gente que solo conocía gracias al grupo de WhatsApp en el que organizamos todo lo relativo al concierto. Ese grupo está hace cinco años pero nunca nos habíamos visto en persona. Fue un momento muy lindo, tan raro como hermoso. “Qué loco”, es la frase que más fácil me salía pensar. Sí, era muy loco. Ahí hay una cuestión que tiene que ver con la mediación (una jamás se va a poder despegar de su trasfondo puaner): conocía a alguien pero a través de una pantalla, de un conjunto de luces y símbolos en un dispositivo. Me fascinan todos los mecanismos cerebrales que hay detrás del hecho de asociar a alguien que conocías como un nombre y un emoji en una aplicación de mensajería con una persona física en la calle. También se ponen en juego un montón de imágenes previas que una inevitablemente se hace, cómo se imagina una a alguien (o cómo no se la imagina).
Sobre esto se han escrito miles de libros y se han filmado miles de películas. Ahora, se me ocurren dos muy diferentes entre sí: una novela que leí hace como ocho o nueve años que en su momento disfruté pero que no debe ser tan buena que se llama Ready Player One. La escribe Ernest Cline y trata sobre un mundo distópico en el que la gente se la pasa todo el día jugando a un juego para ver si logran encontrar un huevo de oro (o algo así) que les daría un premio en la vida real. La gente juega eso porque el mundo exterior es un desastre. Lo otro que se me viene a la cabeza es un cuento que leí hace poco de Ted Chiang que se llama “El ciclo de vida de los elementos de software”. Narra un mundo en el que se pueden tener avatares online en forma de mascotas que, a través de un traje especial, también pueden trasladarse al mundo real y ser entidades físicas, no solo virtuales. Los dos protagonistas tienen avatares como mascotas y el cuento se presenta como una reflexión sobre cómo cuidamos de los otros.
La cuestión es que después de casi 4 hs de fila, café en McDonald’s de por medio y pequeña decepción porque Sigrid entró al teatro pero no se sacó fotos (seguramente por falta de tiempo), a las 19 la gente del Vorterix abrió las puertas y nos dejó entrar. A las 20 abría el show como telonera Paula Prieto (a quien no conocía). Hasta ese momento, a todos nos unía una experiencia virtual: un grupo de WhatsApp y un gusto musical, pero ahora nos unía (y reunía) una experiencia física: un concierto. Física en todos sentido, y esa es una de las cosas más fascinantes que puede tener este traslado de lo virtual a lo real. Físico porque estábamos ahí, todos juntos, cerca, viéndonos las caras. Físico en el sentido más puro de la palabra porque intervinieron ondas de sonido, las de los instrumentos musicales, las de los músicos, las de la voz de Sigrid, las de las voces nuestras. Físico porque en canciones como “It Gets Dark”, “Strangers”, “Mirror”, “Don’t Feel Like Crying”, “A Driver Saved My Night” o “Don’t Kill My Vibe” es imposible no saltar y armar un lindo pogo (dentro de las dimensiones del Vorterix, que no es gigante, y también dentro de las dimensiones de la cantidad de gente que fue, que tampoco es la que iría a ver a los Redondos), sentir al otro cerca, escuchar la emoción del otro al mismo tiempo que la tuya, escuchar la voz de Sigrid, los instrumentos, al mismo tiempo que las de todos nosotros, cantando a la vez. Físico porque un concierto así, una experiencia así, con tanta carga emocional, deja secuelas en el cuerpo: afonía para algunos, dolor en los gemelos para otros, suba de la temperatura en el teatro, ropa empapada pese al frío que hacía afuera. Lo físico y lo emocional, lo físico y lo virtual se juntan como dos hilos, dos hebras que se enredan, se desenredan en el momento en que podemos diferenciar las dos dimensiones, y se vuelven a juntar cuando ya las hacemos una.
Antes del show, Sigrid hizo una pequeña entrevista con no sé qué medio y dijo que muchas veces le habían comentado que el público argentino es muy passionate. Hay algo entre los músicos y el público argentino. No tengo ninguna intención de estimular ese patriotismo berreta que es tan común en nuestra gente (y que me pone bastante mal), pero hay algunas cosas que no podemos pasar por alto: a Sigrid y a todos sus músicos les encantó el espontáneo “olé, olé, olé, olé, Sigrid, Sigrid” tan nuestro, tan de cancha, tan nacional. En otro video que salió, ya terminado el concierto, Kasper, el baterista, repite el cantito. Sigrid se sorprendió de que supiéramos algunas partes de las canciones, coros o segundas voces. Al final de esa hermosa versión de “Grow”, con centenares de flashes de celulares en el aire, cuando al final dice “take me anywhere, take my anywhere, i’m home”, Sigrid señaló el piso (quizás lo hizo en Brasil o en México, no quiero corroborarlo, porque hay algo lindo en pensar que fuimos los únicos en donde hizo aquel gesto). Déjennos soñar con que este 24 de mayo de 2024 Sigrid se convenció de que Argentina es su segunda casa.
GIROS
Giros nace a comienzos de 2021, cuando la primera etapa de una joven cuarentena ya había pasado y sólo quedaba la incertidumbre de ver el mundo desde nuestras pantallas, un mundo en el que todo tenía una fecha de vencimiento cada vez más corta. Con la convicción contraria de la inmediatez y a partir de las obras de artistas sin los contactos necesarios para participar en los grandes medios, Giros publica su primera edición en febrero de ese mismo año.
Fundada por Gonzalo Selva (estudiante de cine), a los pocos meses se incorporan al equipo Joaquín Montico Dipaul (oriundo de Ingeniero White) y Gala Semich Álvarez (Licenciada en Letras).
Después de un año y medio Giros construye una comunidad y brinda la posibilidad a escritores, periodistas, ilustradores, poetas, fotógrafos de publicar sus primeras (segundas, terceras y cuartas) obras.
Giros busca ser un espacio para todo aquel que tenga algo para decir o mostrar.
El anacronismo nos convoca; el último tuit del influencer nos repele.
Seguinos en nuestro Instagram
© 2025. Todos los derechos reservados.