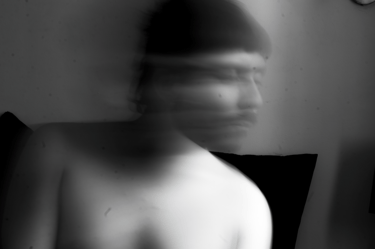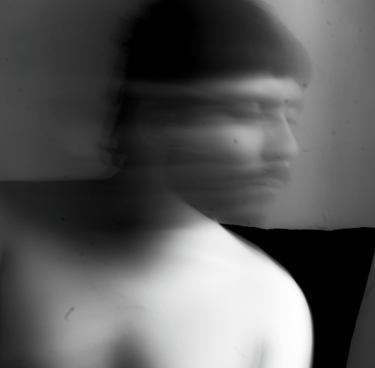La imagen como abismo
ENSAYO
Gabriel Parra Salazar
11/5/202517 min read
Por: Gabriel Parra Salazar
Gabriel Parra Salazar(Concepción, 1990) es fotógrafo, músico y artista visual. Licenciado en Cine, reside en Santiago, donde combina su práctica artística con la docencia de pregrado. Actualmente cursa el postgrado en Investigación/Creación de la Imagen en la Universidad Finis Terrae. Su trabajo explora la ausencia, la muerte y el vacío como lugares de tránsito entre lo visible y lo invisible.


Resumen
Este ensayo propone una reflexión estética y filosófica en torno a la imagen como umbral entre el mundo sensible y las fuerzas invisibles que lo atraviesan. A través del pensamiento de distintos autores, se articulan conceptos que sitúan a la imagen más allá de la representación, vinculándola con experiencias límite como el duelo, el deseo, lo abyecto y lo inconsciente. Desde una perspectiva que combina teoría y práctica artística, se explora el carácter afectivo y ontológico de la imagen como lugar de revelación, extrañamiento y transformación.
Introducción
Las imágenes tienen la capacidad de afectar, de conmover, de irrumpir en lo cotidiano como manifestaciones de algo que excede lo visible. Algunas aparecen como fragmentos de lo vivido; otras persisten como enigmas que el pensamiento no logra descifrar. Este ensayo parte de la hipótesis de que la imagen no solo representa, sino que también revela una dimensión de lo real que escapa a la razón y se inscribe en el cuerpo, la memoria y el deseo.
Lejos de los abordajes técnicos o documentales, aquí se propone una comprensión de la imagen como fenómeno ontológico, como zona de cruce entre la presencia y lo que ya no está. Esta mirada se sustenta tanto en referencias teóricas como en experiencias provenientes de la práctica artística personal, en la que lo visual se convierte en medio para explorar lo ambiguo, lo liminal y lo inasible.
Desde el diálogo con autores como Barthes (1980), Benjamin (2003), Jung (1964), Didi-Huberman (2004), entre otros, se busca pensar la imagen como una forma sensible de conocimiento, capaz de activar memorias, abrir preguntas y generar desplazamientos en quien la mira. El enfoque no es conclusivo, sino exploratorio: una escritura que acompaña el pensamiento en sus desvíos, reconociendo que toda imagen encierra una pregunta sin respuesta.
Capítulo 1: La imagen como herida: Afecto, punctum y ausencia
Desde sus orígenes, la imagen ha estado imbricada con una dimensión que trasciende la mera representación formal. Se trata de un vestigio cargado de afecto y memoria, más que de un objeto neutro o un simple reflejo del mundo. La imagen se configura como una apertura que expone la tensión entre presencia y ausencia, entre el tiempo detenido y la pérdida. Esta dimensión afectiva ha sido explorada con particular lucidez por Roland Barthes en La cámara lúcida (1980), donde introduce el concepto de punctum: esa punzada subjetiva que atraviesa al espectador y convierte la contemplación en una experiencia íntima y desgarradora.
El punctum no es un atributo técnico ni una propiedad objetiva, sino un detalle accidental que “me atraviesa” y despierta una emoción inesperada. Se trata de un fragmento que desborda la intención del fotógrafo y que, al resonar en el espectador, lo marca de forma indeleble. Así, la fotografía ofrece una ventana a lo visible y al mismo tiempo se transforma en un umbral hacia lo que ya no está. Al fijar un instante, la imagen fotográfica se convierte en un testimonio del tiempo perdido: ese presente capturado es ya un pasado irrecuperable. En esa paradoja, la fotografía deja de ser una mera representación de un objeto o acontecimiento y se vuelve una huella persistente del duelo.
Este vínculo con la ausencia se manifiesta tanto en lo formal como en lo visceral. En cada imagen que nos conmueve hay un eco del tiempo que se escapa, una voz que habla desde el silencio. La fotografía aparece, entonces, como forma de memoria melancólica: tentativa de conservar lo efímero. La mirada que se detiene ante esa huella reconoce su propia fragilidad y la fugacidad del instante. Como señala Barthes (1980), la experiencia fotográfica se transforma en una suerte de diálogo con la muerte, en contacto íntimo con lo que ha sido y ya no será.
En una dirección paralela, Walter Benjamin (2003) aporta una comprensión fundamental de la imagen a través del concepto de aura, esa “aparición irrepetible de una lejanía” (p. 140) que se disuelve en la era de la reproducción técnica. El aura no es simplemente un atributo perdido, sino una cualidad que sitúa a la imagen en una tensión entre cercanía y distancia, entre lo tangible y lo espectral. Benjamin no reduce este fenómeno a una nostalgia por el pasado; más bien, revela que la imagen técnica despliega una ambivalencia inquietante, donde lo presente coexiste con lo ausente.
Desde otra perspectiva, John Berger (1972) nos recuerda que “lo que vemos nunca está solo en lo que vemos” (p. 10). Para él, toda imagen contiene una dimensión de evocación: remite a lo que no se muestra, a lo excluido, a lo silenciado. Mirar, entonces, es habitar ese tiempo dilatado entre el presente visible y la ausencia latente. La imagen se torna así un gesto incompleto que interpela al espectador desde su contenido explícito, pero también desde su capacidad para abrir un espacio donde lo irrecuperable aún resuena.
La dimensión herida de la imagen, sin embargo, no se restringe a la fotografía. Toda experiencia estética que afecta profundamente al espectador implica una confrontación con la finitud y la vulnerabilidad. La imagen, en este sentido, es un agente activo: conserva, interrumpe, transforma. En su superficie se inscriben trazos de lo vivido que desafían la estabilidad de la mirada. Por ello, mirar no es un acto inocente; es un gesto ético que implica responsabilidad ante lo que se muestra y ante lo que permanece oculto.
Este capítulo propone explorar esa dimensión afectiva y ontológica de la imagen, a través de los conceptos de punctum, aura y memoria melancólica. Se plantea comprender la imagen como un espacio de duelo y resistencia, un lugar donde la memoria se vuelve visible y donde el espectador es convocado a sostener la presencia de lo perdido. En esa apertura, la imagen revela lo que fue, pero también la persistencia de lo que arde en la brasa de la ausencia.
Capítulo 2: La imagen frente al abismo: muerte, vacío, lo sublime y la experiencia estética
Toda imagen profunda tiene la capacidad de arrojar al espectador hacia un límite: un umbral donde lo visible roza lo indecible, donde la forma tropieza con el vacío y la conciencia se desestabiliza. La imagen, en este sentido, junto con ser un objeto estético, es además una experiencia liminal que confronta al sujeto con la existencia en su precariedad.
El concepto de abismo aquí debe entenderse como una estructura fundamental del sentir y del pensar, más allá de la mera metáfora negativa. En palabras de Jean-Luc Nancy (1993), es “la apertura hacia la nada que nos constituye y que nos excede” (p. 45). Así, la imagen no solo representa, sino que tensiona la presencia con su borde, empujando al espectador hacia una experiencia que desafía los marcos habituales de interpretación.
Friedrich Nietzsche (2003), en El nacimiento de la tragedia, proporciona una clave esencial para comprender esta tensión al contraponer lo apolíneo —la forma, la claridad, el orden— con lo dionisíaco —el caos, la desmesura, la disolución—. Para él, la potencia del arte reside en su capacidad de contener la fuerza dionisíaca sin ser arrasado por ella. En la imagen, esta energía aparece como una ruptura que desborda lo racional y confronta al espectador con lo inasible de la existencia.
Esa ruptura revela la fragilidad constitutiva del ser, trascendiendo su dimensión como recurso formal. La imagen dionisíaca conmueve porque revela la fisura en la que se disuelve toda certeza. Es en esta dislocación donde la imagen adquiere una dimensión trágica, perturbando la ilusión de estabilidad y revelando el temblor que habita en el fondo del mundo.
Jean-Paul Sartre (1993) profundiza esta mirada al señalar que la conciencia está marcada por una falta estructural: es “lo que no es y no es lo que es” (p. 98). Desde esta perspectiva, la imagen no puede restaurar una identidad plena; funciona como un espejo fragmentado, donde se inscriben lo incompleto, lo fugitivo, lo inasible. En sus márgenes no hay plenitud, sino un espacio donde lo ausente cobra densidad.
Esta experiencia de límite remite directamente a lo sublime, noción central en la estética del abismo. Immanuel Kant (2009), en Crítica del juicio, distingue entre lo sublime matemático —relacionado con lo inmensurable— y lo sublime dinámico —asociado con una fuerza que nos sobrepasa pero no nos destruye—. En ambos casos, se trata de un desbordamiento que revela la finitud de la razón frente a lo inabarcable. Lo sublime emerge cuando la conciencia reconoce su propia insuficiencia ante los objetos. La imagen vehicula lo sublime al exponer a la conciencia a aquello que no puede asimilar completamente. Así se transforma en un punto de encuentro con lo absoluto, con lo que trasciende toda capacidad de representación y palabra. Un ejemplo paradigmático de esta estética es La balsa de la Medusa (1818–1819) de Théodore Géricault. La obra despliega una coreografía visual de desesperanza y desamparo. Los cuerpos exhaustos, el horizonte vasto y la deriva de la balsa configuran una metáfora del límite humano. No hay promesa de redención: la pintura enfrenta al espectador con la precariedad radical de la existencia.


La balsa de la Medusa (1818–1819) de Théodore Géricault
Georges Bataille (2004) lleva esta dimensión aún más lejos al proponer un arte que, más que buscar lo bello, transita el horror y la transgresión como componentes esenciales de la experiencia estética. En su provocadora afirmación de que “el arte no es bello: es la promesa de la muerte” (p. 84), sitúa a la imagen en un terreno donde se entrelazan deseo y destrucción, goce y finitud.
En sintonía con esta mirada, Maurice Blanchot (1992) concibe la imagen como una aparición que exige la desaparición del autor: “La obra exige que el autor desaparezca en ella, que acepte no ser más que la ausencia que la hace posible” (p. 47). Aquí, la imagen se presenta como una manifestación de lo neutro, de aquello que escapa a la significación. Su potencia reside en la ausencia activa que sustenta su presencia.
Desde esta perspectiva, la experiencia estética vinculada a la imagen, implica una exposición radical a lo incierto. Se trata de habitar la dislocación y mantenerse frente al límite. La imagen que confronta el abismo convoca una vulnerabilidad que no ofrece consuelo, pero revela aspectos profundos de nuestra condición. Así, la estética se revela como un espacio de riesgo y de interpelación. La imagen hiere, perturba y transforma. Frente al abismo, la imagen nos mira desde lo que excede el sentido, nos desafía en nuestra necesidad de certeza, y nos involucra en una experiencia donde lo sublime, lo fragmentario y lo ausente se entrelazan como signos de una belleza no redentora, sino inquietante.
Capítulo 3: La imagen como sombra
En las zonas donde la luz no alcanza, en los márgenes de la visibilidad, se asoma la sombra como imagen liminal. Este capítulo se ocupa de lo que la imagen oculta, sugiere o contiene como enigma. Si la imagen como herida nos ha permitido abrir el cuerpo afectivo de la experiencia visual, y si la imagen frente al abismo nos ha situado ante la potencia de lo sublime y lo inabarcable, la imagen como sombra invita a descender aún más: a transitar las regiones nocturnas del alma, donde el inconsciente proyecta su lenguaje silente y arquetípico.
Carl Gustav Jung (1964) formuló el concepto de “sombra” como uno de los arquetipos fundamentales del inconsciente colectivo. Se ocupa de lo reprimido y de todo aquello excluido de la conciencia, lo que habita al otro lado del espejo. La imagen proyecta una ausencia: una zona de indeterminación que remite a lo velado, a lo que no puede —o no quiere— ser dicho. La imagen como sombra se inscribe en ese umbral entre lo revelado y lo oculto. Esta condición resuena con la noción de lo siniestro (das Unheimliche) en Freud (2003), donde lo familiar deviene extraño, y lo íntimo se torna amenaza. La imagen que emerge desde la sombra es inquietante porque nos devuelve una parte de nosotros mismos que desconocíamos. En su aparente inmovilidad, activa un movimiento interior: convoca espectros, deseo, duelo, miedo y extrañeza. La sombra opera como umbral psíquico, desestabilizando la identidad y fragmentando el yo.
En el plano estético, Georges Bataille (2014) recuerda que lo erótico y lo sagrado se manifiestan en la penumbra, el exceso y la transgresión. La imagen como sombra comparte con lo erótico esa ambigüedad radical: nunca muestra del todo, siempre insinúa, oculta y afecta. Ver, en este caso, se convierte en una experiencia liminal, donde la mirada se vuelve deseo y pérdida.
La sombra, por tanto, es una categoría estética y filosófica que excede la representación. San Juan de la Cruz (1994), desde la tradición mística, habla de la ‘noche oscura del alma’ como una experiencia de despojo y purificación. En esa noche, la imagen guía desde la oscuridad. La visualidad se convierte en experiencia interior, tránsito espiritual y disolución del yo.
En el arte contemporáneo, muchas obras trabajan en esa penumbra, en lo que Didi-Huberman (2004) llama “ver en lo oscuro”: mirar no desde la transparencia, sino desde el espesor de la imagen, su resistencia al sentido único, su poder de conmover y hacer pensar. A través de la sombra, la mirada se abre a lo incierto, encontrando en lo oculto un espacio de revelación y misterio.
La imagen como sombra convoca al misterio, entendido como una condición persistente. Este enigma es una forma de existencia: lo que se repite, lo que se escapa de la razón y se dirige al cuerpo, al símbolo, a lo sensible.
Además, esta dimensión plantea un desafío ético: ¿cómo mirar sin reducir al otro?, ¿cómo acoger lo que no comprendemos?, ¿cómo sostener una imagen sin colonizar su oscuridad? La sombra nos invita a una ética de la imagen basada en la hospitalidad: alojar lo ajeno sin dominarlo.
Podríamos decir, entonces, que toda imagen verdadera es una sombra, en tanto guarda algo inasible. En esa sombra reside su potencia, su riesgo y su belleza. En un mundo saturado de imágenes que pretenden mostrarlo todo, recuperar la sombra es un gesto de resistencia: un modo de revalorar el silencio, el vacío y el no saber. La imagen como sombra no es menos que la imagen iluminada: es, quizás, la forma más radical de su existencia.
Capítulo 4: Imagen y espectro: ausencia, artificio y lo fantasmático
Toda imagen porta un eco, una persistencia que trasciende el presente. Más que mostrar una figura reconocible, encierra la huella de lo que ya no está, convirtiéndose en una entidad espectral. Conservar implica hacer presente lo perdido. Ver una imagen es, en cierto modo, entrar en contacto con una ausencia y participar en un duelo donde la materia se transforma en memoria.
Roland Barthes (1980), en La cámara lúcida, describe con precisión esta experiencia: la fotografía de su madre fallecida devuelve la intensidad de una pérdida más que su rostro. ‘Ella ha estado allí’ (p. 115), afirma, mostrando que la imagen hiere más de lo que consuela. Detiene un instante y, al hacerlo, lo convierte en pasado irrevocable. La imagen no conserva el tiempo; lo anula.
Esta dimensión espectral es constitutiva de la imagen. A diferencia del documento que aspira a verificar, la imagen opera desde el artificio. Walter Benjamin (2003) articula esta ambivalencia en su noción de aura: una singularidad que surge de la tensión entre proximidad y distancia. El aura reside en aquello que escapa al objeto representado. Cuanto más se acerca la imagen, más revela su imposibilidad de ser poseída. La verdad de la imagen no se entrega; se desplaza.
Joan Fontcuberta (2010) lleva esta idea más allá: no hay imagen neutra. Toda fotografía, incluso la más documental, es una construcción. En La cámara de Pandora, desmonta el mito de la objetividad: “La fotografía no es un espejo del mundo, sino una interpretación interesada” (p. 39). Esta interpretación transforma la relación entre el espectador y lo visible. No vemos el mundo tal cual, sino una operación de creencia, una forma de deseo.
Ese deseo, sin embargo, se enfrenta a un vacío: la imagen no reemplaza lo perdido. Lo que ofrece carece de presencia y funciona como un simulacro. La imagen se vuelve entonces un lugar de fricción. Como advierte Didi-Huberman (2004), “una imagen no se deja mirar sin resistencia” (p. 39). No se entrega: se filtra. No grita: susurra. Se manifiesta como insistencia, como resto que no cierra. Es en esa resistencia donde se abre una ética: ver no como captura, sino como exposición vulnerable.
John Berger (2001), en Sobre el mirar, describe la imagen como urna: una contención de memoria y de pregunta. ‘La fotografía se convierte en una especie de urna funeraria visual’ (p. 45), afirma. La imagen ofrece interrogantes más que respuestas. Lo visible no agota su sentido; demanda reconstrucción. Mirar se convierte entonces en un gesto activo: implica reensamblar, imaginar y escuchar lo que ya no está.
Jacques Derrida (1994), por su parte, sitúa lo espectral en el corazón mismo de la experiencia contemporánea. El espectro es ‘lo que insiste sin existir’ (p. 18): una forma sin cuerpo que, sin embargo, afecta. Se trata de lo que habita el presente sin ocuparlo del todo. La imagen, en tanto espectro, no representa lo ausente: lo activa. No muestra fantasmas: se convierte en uno.
Este carácter se manifiesta con particular intensidad en el cine de Apichatpong Weerasethakul. En Cemetery of Splendour (2015), no hay apariciones explícitas, pero todo vibra con lo invisible: los cuerpos dormidos, el tiempo suspendido, los espacios cargados de silencios. La imagen no relata: encarna. No explica: transforma la visión en experiencia espectral. El espectador no contempla, se ve envuelto.
También en la obra fotográfica de Francesca Woodman y Sally Mann, la imagen se presenta como interrogación. Los cuerpos fragmentados, los gestos ambiguos y la cercanía con la muerte y lo doméstico sugieren un espacio emocional inestable más que representar una escena. La imagen afirma poco y murmura; no dice directamente, sin embargo deja huellas. En esta estética de lo inacabado, lo que se insinúa resulta más potente que lo que se muestra.


Fotografía de Francesca Woodman
La imagen, en este marco, se convierte en una forma de luto: una apertura a lo que no se puede olvidar. Algunas imágenes persisten porque no clausuran, manteniendo abierto el lugar de la falta. Se adhieren a la mirada como un eco que no cesa, como un espectro que insiste.
Lo fantasmático, entonces, no es un efecto añadido a la imagen: es su modo de existir. Afecta desde la forma en que aparece, desde su ambigüedad, desde el modo en que irrumpe y desajusta. La imagen espectral no tranquiliza: desestabiliza. No explica: convoca. Habita el mundo de lo que no es evidente, el de lo que se filtra y lo que insiste sin explicación.
Podríamos decir, finalmente, que no hay imagen sin espectro. Y que el espectro, lejos de ser una anomalía, es la condición de toda imagen que nos toca. Aquella que no se consume en lo que muestra y que se queda como pregunta abierta, como herida, como resto. Una imagen nos importa cuando no se deja ver sin consecuencias. Cuando, como el espectro, persiste incluso en su desaparición.
Conclusión: La imagen como vestigio, como interrupción, como promesa
Desde sus orígenes más remotos, la imagen ha sido un gesto hacia aquello que no está. Ya en las primeras huellas sobre piedra se insinúa una intención: retener el tiempo, suspender el instante, prolongar lo efímero. Toda imagen, en su estructura más íntima, se vincula con lo que escapa. Su sentido no reside únicamente en lo que muestra, también reside en lo que deja pendiente. No hay imagen sin desajuste: entre lo que aparece y lo que falta, entre la materia y la evocación.
La imagen no busca explicar el mundo; lo convoca desde su latencia. En lugar de ofrecer certezas, plantea preguntas. En este gesto, se vuelve más que una representación: se transforma en un espacio de apertura, de resonancia, de interpretación inagotable. Barthes (1980) lo expresa en términos del punctum: un detalle que no informa, pero que afecta. Ese pequeño rasguño en la superficie de lo visible nos recuerda que ver no es un acontecimiento sensible y no un acto neutral.
En esa lógica, mirar una imagen consiste en sostener su enigma y no en consumirla ni decodificarla. Como plantea Benjamin (2003), el aura no se encuentra en el objeto, sino en su irrepetibilidad, en esa distancia que permanece incluso en la cercanía. La imagen, entonces, busca sugerir lo inaprehensible. Esta dimensión espectral constituye su esencia. Tal como señala Derrida (1994), el espectro insiste sin estar del todo presente, por tanto la imagen habita esa insistencia.
Al mirar, somos también interpelados como testigos. Observar con distancia analítica resulta insuficiente; es necesario implicarse éticamente en la relación con lo que se manifiesta. La imagen no se deja mirar sin consecuencias. Nos transforma por lo que apenas deja entrever, y es en esa opacidad donde se juega su potencia estética y política: lo que se resiste al exceso de visibilidad, a la saturación del sentido y a la clausura narrativa.
Esta poética de lo incompleto, de lo que permanece abierto, permite pensar la imagen como una forma de resistencia, más que como una respuesta. Resistir al olvido, a la homogeneización, a la lógica del archivo total. La imagen espectral guarda aquello que no ha sido plenamente dicho, lo que la historia ha relegado, lo que el poder ha silenciado. Su aparición es, en muchos casos, un acto de justicia: dar lugar a lo que no encontró sitio.
No es casual que en prácticas artísticas contemporáneas —como las de Apichatpong Weerasethakul, Francesca Woodman o Sally Mann— la imagen se torne cada vez más espacio que evidencia. No documentan: invocan. No afirman: sugieren. Se configuran como superficies sensibles, donde lo visible es sólo una capa de lo que insiste por debajo. La imagen se vuelve, entonces, una zona de tránsito: entre el cuerpo y su rastro, entre el tiempo y su ruptura, entre lo tangible y lo que escapa.
Desde esta perspectiva, la imagen constituye una relación abierta, una forma de estar con lo otro: de atender, escuchar y acompañar. Ver se convierte en un acto de cuidado; en lugar de capturar, se deja afectar. Y es en esa forma de exposición del espectador donde se juega una ética visual.
En lugar de buscar una conclusión definitiva, este ensayo propone una disposición distinta ante la imagen: más cercana al asombro que al control, más orientada a la escucha que al juicio. Lo que permanece en toda imagen que nos importa es su temblor, lo que deja vibrando y lo que interrumpe.
Que la imagen, entonces, continúe interpelándonos desde su silencio. Que nos siga abriendo a lo que no entendemos del todo. Que nos recuerde que ver no es simplemente mirar, sino dejarse atravesar. Y que, en esa experiencia compartida, podamos encontrar una forma de estar juntos —aunque sea por un instante— en el tiempo suspendido de lo visible.
Bibliografía
Barthes, R. (1980). La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía. Paidós.
Benjamin, W. (2003). La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (T. W. Adorno y G. Scholem, Eds.). Itaca.
Berger, J. (2000). Modos de ver. Gustavo Gili.
Bataille, G. (2014). La parte maldita. Pre-Textos.
Derrida, J. (1994). Espectros de Marx: El Estado de la deuda, el trabajo del duelo y la nueva Internacional. Trotta.
Didi-Huberman, G. (2007). Imágenes pese a todo: Memoria visual del Holocausto. Paidós.
Fontcuberta, J. (2010). La cámara de Pandora: La fotografía después de la fotografía. Gustavo Gili.
Freud, S. (2003). Lo ominoso. En Obras completas (Vol. XVII). Amorrortu.
Jung, C. G. (1964). El hombre y sus símbolos. Paidós.
Nietzsche, F. (2003). El nacimiento de la tragedia. Alianza Editorial.
GIROS
Giros nace a comienzos de 2021, cuando la primera etapa de una joven cuarentena ya había pasado y sólo quedaba la incertidumbre de ver el mundo desde nuestras pantallas, un mundo en el que todo tenía una fecha de vencimiento cada vez más corta. Con la convicción contraria de la inmediatez y a partir de las obras de artistas sin los contactos necesarios para participar en los grandes medios, Giros publica su primera edición en febrero de ese mismo año.
Fundada por Gonzalo Selva (estudiante de cine), a los pocos meses se incorporan al equipo Joaquín Montico Dipaul (oriundo de Ingeniero White) y Gala Semich Álvarez (Licenciada en Letras).
Después de un año y medio Giros construye una comunidad y brinda la posibilidad a escritores, periodistas, ilustradores, poetas, fotógrafos de publicar sus primeras (segundas, terceras y cuartas) obras.
Giros busca ser un espacio para todo aquel que tenga algo para decir o mostrar.
El anacronismo nos convoca; el último tuit del influencer nos repele.
Seguinos en nuestro Instagram
© 2025. Todos los derechos reservados.